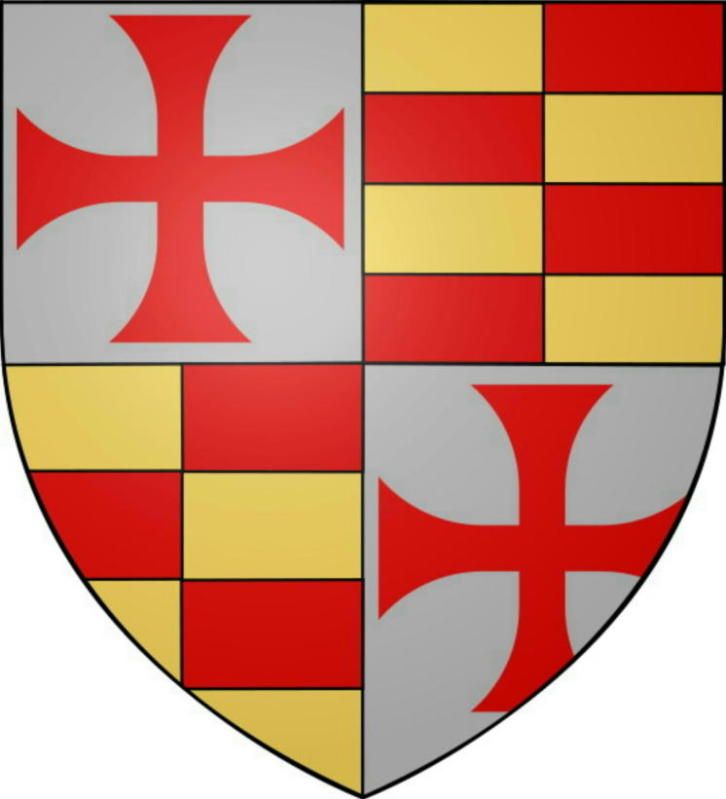Es Navidad. Dan las doce del día y Mario Vargas Llosa pone punto aparte al texto que escribe en la computadora antes de recibirnos en su estudio. En Nochebuena, casi toda la familia celebró en el quinto piso de su edificio barranquino. Su esposa Patricia, sus hijos Álvaro y Morgana, sus nietos, cuñados y sobrinos. “La fiesta navideña típica”, nos dice. Pero el escritor no trasnochó. “Lo que pasa es que yo no resisto mucho, a la una de la mañana ya estaba durmiendo”, confiesa.
Hubo toda clase de regalos para él. Hipopótamos, por supuesto. “También camisas, camisetas, calzoncillos”. ¿Calzoncillos? “Pues sí”, revela el escritor resignado. “En mi familia todavía los regalan”. Uno de los presentes que más lo entusiasmó llegó desde Chile, enviado por el editor de la oficina de Alfaguara en ese país: la primera edición del decimonónico “Historia de la Inquisición en Lima” firmado por José Toribio Medina. “Es un libro precioso”, explica. “Una edición muy rara, académica, pequeñita, que recuerdo haber leído por trozos cuando trabajaba con Raúl Porras Barrenechea. Es casi un libro borgiano porque describe los casos delirantes que juzgó la Inquisición”, dice el Nobel con entusiasmo.
Lo cierto es que desde que seguimos a Vargas Llosa por las estrechas calles del Centro Histórico de Estocolmo, la experiencia del Premio Nobel nos remite a toda una parafernalia navideña. Suecia, país que se reconoce como el más ateo de Europa, bota la casa por la ventana cuando celebra su Navidad blanca y su antigua capital, cubierta de nieve, parece el escenario de un cuento escrito por Charles Dickens. Por eso, en esta entrevista exclusiva, aceptada por el Nobel un día antes de partir a República Dominicana para celebrar el Año Nuevo, no pueden faltar los regalos. Le llevamos dos: el Premio Luces al Personaje del Año y el Premio Luces a la Mejor Novela del 2010 por “El sueño del celta”, que recibió 25.000 votos.
Supongo que Alfaguara también le hizo un gran regalo al anunciarle la noticia: la segunda edición de “El sueño del celta” en el Perú ya se agotó. Y van 35 mil ejemplares…
¡Ah, no sabía eso! Ese es un verdadero regalo de Navidad, a pesar de las ediciones pirata que han proliferado. ¡El libro ha tenido una publicidad! ¡Hay que agradecérselo a los académicos suecos!
Hablando de los académicos, ¿qué aspecto no olvidará de la ceremonia de premiación?
El rigor del rito. Todo tan absolutamente programado, el hecho de que nos hicieran ensayar en la mañana como para una representación teatral, hasta la venia que teníamos que hacer, que no debía en ningún caso llegar a la altura de la cintura. No me había dado cuenta de lo celosos que son los suecos con esos detalles. Después me enteré de cosas sorprendentes.
¿Cuáles, por ejemplo?
Para el banquete, al que asisten 1.300 personas, se invita a 400 estudiantes como un premio por las notas que sacaron en el año. También me enteré de que los centenares de mozos y mozas son voluntarios, solo sirven en esa ceremonia. Es un trabajo que se hereda de padres a hijos.
Es una especie de cofradía…
Exactamente, como la del Señor de los Milagros aquí en el Perú. Y formar parte del banquete es considerado un honor. Es curioso, un país que tiene fama de socialdemócrata, que ha creado una sociedad muy igualitaria; sin embargo, fíjate la importancia que le da a las formas. Eso me pareció muy bonito.
¿Qué pensaba antes de hacer esas tres reverencias en la ceremonia de premiación?
Esas tres reverencias eran obligatorias. Una al rey, otra a los académicos y la última al público. Pero lo que más me quedó en la memoria es que la reverencia no debía ser exagerada. Con ello crearon todo un problema a los japoneses premiados, pues la profundidad de la reverencia en Japón está dada por la categoría de la persona a la que tu saludas. ¡Y les tenían que explicar que en Suecia eso no estaba bien visto! [ríe].
Los académicos lo llevaron a cenar al restaurante donde se elige al Nobel. ¿Le confiaron algún detalle de la elección?
Patricia le preguntó a uno de ellos cuándo habían tomado la decisión de darme el premio. “En setiembre”, le dijo. O sea que un mes antes ya estaba decidido y no trascendió. ¿En qué país 18 personas pueden mantener un secreto por un mes? ¡Solo en Suecia!
Suecia ha convertido el Nobel en su mejor credencial…
Así es. No sé si es algo planificado o ha ido resultando, pero es un hecho: el Nobel moviliza una publicidad que nunca hubiera imaginado. Es divertido: resulta que Alfred Nobel no solo fue el inventor de la dinamita, sino un industrial muy eficiente y un socialdemócrata antimonárquico. ¡Quién iba a decir que los premios Nobel se convertirían en la mejor carta de presentación de la monarquía sueca ante el mundo!
Hablemos de su discurso. Todos esperaban que disertara sobre un escritor: lo hizo con César Moro en “La literatura es fuego”, al recibir el Rómulo Gallegos ; con Juan Espinoza Medrano ‘el Lunarejo’, en el Príncipe de Asturias; y sobre el autor de “El Quijote”, en el Cervantes. Muy pocas veces habla de sí mismo.
Leí varios de los discursos de ganadores del Nobel y en todos ellos había la tendencia de hacer una especie de síntesis de sus vidas y de su trabajo como escritores. Por otra parte, me han dado el premio casi con 75 años y creo que es el momento de hacer un balance. Fue un discurso que tuve que escribir a salto de mata. En esos días tenía la vida fracturada con las clases en la universidad, conferencias en las que me había comprometido, tuve que viajar a México y a Brasil… en días tan frenéticos escribía el discurso a trocitos, angustiado por el ‘dead-line’ fijado para el 18 de noviembre. Corregí el discurso en aviones, trabajando 15 minutos para luego pasar a otra cosa. Creo que nunca he escrito con menos disciplina y continuidad.
Nunca lo escuché hablar de su familia en un discurso, salvo en el mitin del cierre de campaña del Fredemo, en 1990…
Es verdad. Me pareció inevitable hacer algunos reconocimientos a gentes que me habían ayudado mucho en mi trabajo de escritor. Fíjate que no lo planeé como quedó estructurado al final. Fue saliendo. Eso es estimulante para escribir también.
¿Escribir con prisas le recordó sus años de periodista?
Me acuerdo de cuando cubrí el Mundial de Fútbol en España. Ya me había olvidado lo que era trabajar para el día, escribir en los mismos estadios rápidamente para mandar la crónica…
¿Le sorprendió esa polémica abierta en los círculos académicos suecos que lo consideraban machista por la forma de trabajar sus personajes femeninos?
Pues sí. Me quedé sorprendidísimo de que en Suecia hubiera habido una polémica sobre mi supuesto machismo, pues no creo ser machista, aunque desde la perspectiva sueca lo sea. ¡Vaya uno a saber!
En la escuela del barrio de Rinkeby, chicos de diecinueve lenguas diferentes le ofrecieron un homenaje. Era sorprendente ver a chicas suecas en minifalda sentadas al lado de sus amigas con largos velos…
¿No te pareció fascinante? ¡Diecinueve lenguas y mira la integración! Desgraciadamente, conversé muy poco con Börje Ehrstrand,el director, el creador de todo eso.
¿Qué hace que Suecia invierta en proyectos educativos cuando otros países de Europa se enfocan en prohibiciones contra la cultura de los inmigrantes y deportaciones?
Los suecos sufrieron un trauma tremendo con el asesinato de Olof Palme. Era el país que había hecho el mayor esfuerzo de integración frente a otras culturas y, de pronto, hay este magnicidio. A partir de entonces, su sociedad ha investigado en el campo de la inmigración para entender lo que pasó. La escuela de Rinkeby se explica en ese contexto. Luego de distintos experimentos, de pronto en esta escuela empiezan a coexistir chicos y chicas de diversas procedencias. Cuando comenzó esta experiencia el barrio era muy peligroso. Pero la escuela ‘contaminó’ al barrio, logrando que se pacificara. Hoy se ha llenado de gente de clase media que antes lo rehuía. La escuela es entonces una especie de patrón que imitan otras escuelas. Incluso la Unión Europea ha enviado gente a formarse allí para ver si puede extenderse el modelo. Es un fenómeno muy interesante en una Europa que vive la paranoia contra los inmigrantes, sea por el terrorismo o por la crisis económica.
Los peruanos que viven allí me decían que Suecia es lo más cerca al Estado socialista perfecto.
Es muy interesante lo que ha ocurrido. A la manera sueca, es decir, con gran discreción, los socialistas comenzaron a renunciar al socialismo. Han privatizado en buena parte la educación, los padres de familia pueden elegir el colegio, a los directores y el currículo de estudios. Y los colegios se han puesto a competir, de la manera más liberal, para recibir los subsidios del Estado. Como tuvieron tanto éxito, lo extendieron a la salud. Ahora los enfermos pueden elegir a su médico y su centro hospitalario, y de acuerdo con eso, esos centros reciben mayores aportes. Es muy interesante. Ha habido una privatización discreta, muy a la manera sueca.
PENSANDO EN CASEMENT
Se suele decir que son los personajes los que eligen a los escritores, y no al revés…
¿No crees que es cierto eso? Los temas están allí buscándote y, de pronto, aparece uno como si te hubiera estado esperando. Siempre tuve la sensación de que la libertad del escritor no se ejerce a la hora de elegir el tema. Cuando crees que lo eliges es que ya estabas trabajando en él sin darte cuenta.
Cuando leí “El sueño del celta”, encontré un coincidencia de obsesiones entre el personaje y usted: Casement encuentra la felicidad en el recuerdo de la familia materna, tiene una íntima complicidad con su prima, de joven es un convencido de la causa colonial y se desencantará de ella en su viaje al África. Es lo que le sucedió a usted con el socialismo y Cuba. Incluso el desencanto de Casement de su maestro Henry Morton Stanley hace recordar al que usted sintió por Sartre….
[Ríe] Es verdad, hay muchas coincidencias, de las que yo no he sido en absoluto consciente. ¡En absoluto! Fíjate: al principio, descubrí que Casement fue un personaje que jugó un papel muy importante en la escritura de “El corazón de las tinieblas”, la gran novela de Conrad. Y solo por curiosidad empecé a investigar, de una manera disociada de todo proyecto literario. Y descubrí que había estado en el Perú, que había jugado un papel muy importante en la denuncia de las atrocidades en las caucherías. La curiosidad me fue acercando a él. A esas alturas, no sabía nada de su vida privada, pero cuando creo haberme decidido a escribir la novela sobre Casement, ya había leído, fichado y comprado libros a través de Amazon.
¿No tuvo dudas al comenzar un proyecto tan ambicioso?
Muchas. Del Congo no conocía nada, salvo la novela de Conrad. ¡Cómo me voy a meter a escribir sobre algo tan ajeno a mí!, decía. Y, sin embargo, fíjate como te arrastra la fuerza de un tema. Fue una ventura formidable investigar y escribir esta novela.
La barbarie en el Congo y el Amazonas que cuenta la novela fue hace un siglo, pero se siente muy cercana. Julio C. Arana, el dueño del gran imperio cauchero, podría ser un empresario de los que hoy abundan en el Perú…
Sí. Desgraciadamente, eso es absolutamente exacto. Si tú buscas la barbarie, siempre la vas a encontrar. Y no solo en los países más perdidos del Tercer Mundo, sino también en enclaves de países que parecen muy desarrollados. La barbarie forma parte de la condición humana y por ello nunca hay que bajar los brazos. La lucha por la civilización es una lucha permanente, y no hay país que la haya erradicado absolutamente. Sin leyes y costumbres que encaminen al individuo dentro de ciertas normas morales, la barbarie estalla. Y, por supuesto, lo hace con mucha más facilidad en sitios donde haya impunidad garantizada. Por eso creo que este libro tiene que ver más con la actualidad que con el pasado. Todo aquello que esta allí ocurre ahora: el nacionalismo, con más fuerza que antes, es un factor de trauma social y político en el mundo.
Además del nacionalismo, en la novela es la ambición de cierta clase de empresario lo que genera la barbarie.
La legalidad, por sí sola, no es suficiente. Para que una sociedad respete la ley, tiene que haber detrás ciertos valores, cierta ética. Como eso ha colapsado terriblemente en nuestra época, el mero temor que puede inspirar el infringir la ley no basta para contener la codicia. La espantosa crisis financiera que hemos vivido nos hizo ver hasta qué punto la codicia ciega y enloquecida llevó a banqueros, empresarios y financistas a destruir el sistema que los hace vivir en condiciones excepcionales. Y, al mismo tiempo, hay que reconocer que ese sistema es el que ha conseguido las victorias más grandes contra el hambre, las desigualdades y la violencia que estalla si se establecen sistemas monocordes. El sistema puede ser muy imperfecto si no se corrigen el exceso, la debilidad, el vacío. Esos son los temas de la novela.
¿El reto técnico de “El sueño del celta” fue dosificar la voluminosa información histórica?
Lo que más trabajo me costó fue condensar. Si yo hubiera seguido una narración puramente cronológica hubiera necesitado muchos tomos. Por eso la historia está centrada en momentos claves, en los cráteres de la vida de Casement: su ida al Congo, su descubrimiento de los horrores del colonialismo, su venida a la Amazonía y el descubrimiento de sus atrocidades, su rechazo de sus convicciones primeras a favor del colonialismo, toda la reconstrucción de sí mismo y luego su militancia en el nacionalismo irlandés más radical, el que pensaba que solo a través de la violencia se podía conseguir la independencia. Y, finalmente, lo que fue casi su suicidio: optar por la colaboración con Alemania en plena guerra con Inglaterra, pensando que podía formar una brigada con todos los irlandeses detenidos por los alemanes. Es su momento de desvarío político.
¿Cree que las dos temporadas en el infierno, en el Congo y la Amazonía, le hicieron perder la razón? ¿Que las decisiones finales de su vida fueron motivadas por la locura?
Yo creo que sí. En las cartas a su hermana y a su prima al terminar el viaje que hace por el Congo para redactar el informe para el Foreign Office, te das cuenta de que está al borde de la locura. Hay tal monstruosidad que él mismo se da cuenta de que está perdiendo la sanidad mental. En la Amazonía le pasa lo mismo. Algo de eso queda en su conducta tan poco realista, tan disparatada de creer que se podía establecer ese tipo de colaboración de los irlandeses con los alemanes. Que todos esos prisioneros, que salían de batallas donde habían visto morir a sus hermanos, se iban a enrolar luego en algo que el ejército alemán iba a utilizar para sus propios fines. Hay allí una ingenuidad y cierto desquiciamiento que proviene de las experiencias que tuvo en el Congo y la Amazonía.
Las escenas en la prisión londinense de Pentonville son especialmente conmovedoras. En ella, Casement lee “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis. Dice mucho del tipo de personaje de sus novelas: siempre resultan sacrificados.
En cierta forma sí. Esa es la parte menos histórica de la novela porque no existen testimonios de Casement en la cárcel. Tuve que trabajar con la imaginación a partir de algunos datos muy precarios.
En prisión, Casement sufre especialmente por la imposibilidad de bañarse. ¿Tiene un valor simbólico la necesidad de purificarse del mal cometido?
Es una lectura, sí. Pero eso sale de un pequeño testimonio de la escritora e historiadora Alice Stopford Green. En la única entrevista que tuvo con Casement en la cárcel, de lo que más se quejó él fue de que no había manera de librarse de los piojos. Todos los que lo conocieron decían que era un hombre muy pulcro. Metido en una cárcel es fácil imaginar la tortura que fue para él vivir tres meses en la suciedad. A los condenados no se les permitía bañarse porque se temía que pudieran suicidarse.
¿Cree que después del capítulo sobre la Amazonía en su novela se cierra todo lo que has escrito sobre la selva?
¡No me atrevería a decirlo! En el pasado he dicho que no iba a volver a hacer cosas que terminé haciendo. ¡Ya no digo nada! [ríe].
UNA LECTURA DEL PROCESO ELECTORAL
La política del espectáculo
Quería relacionar su próximo ensayo “La civilización del espectáculo” con la forma en que se está comportando la política peruana y la forma como se informa sobre ella. parece que uno ya no vota por una propuesta, sino que se apuesta por un caballo…
Exactamente. pero eso refleja un fenómeno internacional: una civilización centrada sobre la idea del entretenimiento y la diversión. Y como la política forma parte de la cultura, se ha vuelto un espectáculo que persigue seducir, encantar, mucho más que convencer. Por eso, las ideas no juegan un papel importante en la política, sino los gestos, los desplantes, la política como espectáculo. Y en esto, derecha, centro e izquierda participan del mismo denominador común. Eso no es un fenómeno del subdesarrollo, se da en los países más avanzados y cultos. Pero hay un lado positivo: el tipo de política que se está haciendo hoy en el Perú es la política democrática. Hay rivalidad, opciones contradictorias y otras que se confunden, pero si miras los procesos democráticos en el mundo, verás cómo eso se refleja aquí. Desgraciadamente, que haya más diatribas y eslóganes que ideas, es un fenómeno bastante generalizado.
Lo que sí es un fenómeno muy local es nuestra fascinación por el ‘outsider’. Fujimori y Humala, con distinta suerte, jugaron ese papel. pero ahora todos quieren ser el ‘outsider’. Los candidatos se representan a ellos mismos más que a un partido…
En el Perú hubo el caso de Fujimori, un ‘outsider’ que ganó las elecciones y creó una especie de mito: la posibilidad de que quien entra por los palos, sin ninguna credencial o precedentes, puede ser elegido. Pero ese fenómeno se dio en circunstancias muy especiales en el Perú y no se va a repetir. Si quieres buscar una tendencia, te digo: el Perú tiende a repetir el plato. Generalmente, los presidentes, salvo los dictadores, por el hecho de haber pasado por Palacio de Gobierno y mantener más o menos el estado de derecho, son una fuerza política simplemente por el peso de la tradición. En ese sentido, el Perú es un país bastante conservador y tradicionalista. No busca aventuras. Mas bien las ve con mucha desconfianza. Eso, en elecciones democráticas, es muy visible.
En una mañana navideña, el escritor nos recibe para recordar detalles de su estadía en la capital sueca, donde vivió una de las semanas más intensas de su vida.
written by ENRIQUE PLANAS.
*Para los que quieran escribirme, pueden hacerlo en:
delacruzmarin@gmail.com