
 Este 14 de Marzo cumplí años. Cuando tenía menos de la mitad (o sea 16) imaginaba que a los 32 ya sería un obeso padre de familia y un piloto militar, graduado a toda honra y orgullo nacional, con el elevado patriotismo fervoroso, presto a defender la dignidad y soberanía ante el enemigo sureño. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Soy un obeso soltero que (aún) vive con sus dos hermanas y siendo un melancólico corredor de bienes jubilado (a mi edad) que sobrevive de sus rentas pero eso sí demasiado serio en sus inversiones pero con moderada credibilidad en lo económico. Desde luego, también pensaba que llegaría a ser un treintón felizmente bien casado. Ya saben, uno de chico cree que la vida consiste en dar esos cinco o seis pasos supuestamente decisivos: salir de cole, ingresar a la universidad, conseguir un empleo, casarte, reproducirte y morir de viejito de un repentino ataque al corazón sentadito tomando su café con leche viendo las noticias de la mañana para que nadie sufra. Todo un mandamiento de convenciones que te asegura, sino la felicidad, por lo menos un alto porcentaje de bienestar. Pero como tantas otras cosas, uno descubre con el tiempo que todo eso es mentira; o, mejor dicho, que ninguno de esos pasos garantiza absolutamente nada. Sin embargo, por más independiente que uno sea del corso en el que se mueve el rebaño y por más convencido que uno esté de sus propios pasos y de su propia ruta, es difícil no preguntarse si son los demás los equivocados o eres tú el que está perdido en el espacio. Por eso, cuando cumplí 23 años y mis mejores amigos empezaron a casarse, uno tras uno, como en fila india, me di cuenta de dos cosas: primero, que debía partir como sea del país en busca de asilo o simplemente refugiarme en la tierra de los dos mil solterones, desde luego contra los buenos pronósticos del chico de 16 que alguna vez fui–– no me provocaba casarme todavía menos siendo estudiante universitario, me quedaba aún la carrera de administración que mi madre me obligó a seguir en lugar de piloto de avión que mi orgullosa madre no permitió que postulara a la escuela áerea.
Este 14 de Marzo cumplí años. Cuando tenía menos de la mitad (o sea 16) imaginaba que a los 32 ya sería un obeso padre de familia y un piloto militar, graduado a toda honra y orgullo nacional, con el elevado patriotismo fervoroso, presto a defender la dignidad y soberanía ante el enemigo sureño. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Soy un obeso soltero que (aún) vive con sus dos hermanas y siendo un melancólico corredor de bienes jubilado (a mi edad) que sobrevive de sus rentas pero eso sí demasiado serio en sus inversiones pero con moderada credibilidad en lo económico. Desde luego, también pensaba que llegaría a ser un treintón felizmente bien casado. Ya saben, uno de chico cree que la vida consiste en dar esos cinco o seis pasos supuestamente decisivos: salir de cole, ingresar a la universidad, conseguir un empleo, casarte, reproducirte y morir de viejito de un repentino ataque al corazón sentadito tomando su café con leche viendo las noticias de la mañana para que nadie sufra. Todo un mandamiento de convenciones que te asegura, sino la felicidad, por lo menos un alto porcentaje de bienestar. Pero como tantas otras cosas, uno descubre con el tiempo que todo eso es mentira; o, mejor dicho, que ninguno de esos pasos garantiza absolutamente nada. Sin embargo, por más independiente que uno sea del corso en el que se mueve el rebaño y por más convencido que uno esté de sus propios pasos y de su propia ruta, es difícil no preguntarse si son los demás los equivocados o eres tú el que está perdido en el espacio. Por eso, cuando cumplí 23 años y mis mejores amigos empezaron a casarse, uno tras uno, como en fila india, me di cuenta de dos cosas: primero, que debía partir como sea del país en busca de asilo o simplemente refugiarme en la tierra de los dos mil solterones, desde luego contra los buenos pronósticos del chico de 16 que alguna vez fui–– no me provocaba casarme todavía menos siendo estudiante universitario, me quedaba aún la carrera de administración que mi madre me obligó a seguir en lugar de piloto de avión que mi orgullosa madre no permitió que postulara a la escuela áerea.Hoy, a mi regreso de Europa, de eso ya casi más de una década y media, mis tribulaciones son otras: digamos que no he desarrollado mucha estima hacia la figura del matrimonio, pero sí hacia la idea de tener una novia (de ahí que haya tenido tanta influencia moverme entre la mar de la internet tan deliberadamente desesperado en la búsqueda de la media naranja). Además del estado civil, otra interrogante que los 43 inminentes años me plantean es si me siento viejo o no. Y la verdad es que todavía. Es decir, hay momentos específicos en que me siento algo avejentado: cuando me agacho para, no sé, agarrar un objeto y siento un punzón en la cintura; o cuando me falta el aire después de un pique infructuoso en mi bicicleta por el circuito del Bertolotto que es la que da para el mar de San Miguel (mientras que un impertinete e inculto conductor grita desde su destartalada y contaminante moto taxi “¡Arrimate pelón concha de tu madre!”); o cuando repaso mi cuero cabelludo con el imaginario “peine” que son mis dedos todas las mañanas y redescubro ––con horror–– que las entradas de mi frente están cada vez más pronunciadas; o cuando veo, por ejemplo, la foto de mi primer cumpleaños y recuerdo a los amigos que perdí por las marismas del te vi ayer y no me acuerdo; o cuando visito a un amigo después de mucho tiempo y descubro que su hermana menor ha crecido una barbaridad y no puedo evitar mirarla con algo de lascivia. Solo dos veces me he sentido decrépito. La primera fue hace unos nueve años y medio, cuando una chica a la que afanaba me conversaba ––por chat–– de un amigo suyo que la perseguía. Yo, en son de broma, le escribí “¿Y cómo es él?, ¿en qué lugar se enamoró de ti?, ¿de dónde es?, ¿a qué dedica el tiempo libre”, parafraseando la famosísima canción de José Luis Perales. Ella no solo no entendió el chiste, sino que se incomodó ante mis preguntas invasoras. Para calmarla le pregunté si acaso no había escuchado nunca a Perales. Me dijo: “ah, creo que mi mamá tiene un cassete empolvado de él por ahí”.
La segunda fue hace cinco meses, cuando al final de un examen médico de rutina, el doctor me avisó que tenía “arenilla” principio de cálculos en los riñones y que debía hacerme una ecografía. Yo, que pensaba que las ecografías solo eran pruebas para mujeres embarazadas, salí de la clínica profundamente angustiado. Llegué a mi casa, me miré en el primer espejo que encontré y el cristal me devolvió la imagen de un anciano prematuro. “Una ecografía”, repetí, mirándome a los ojos, calavérico, al borde del puchero lastimero. Pero salvo esas contadas situaciones, en general, siento que estoy en una suerte de tiempo extra de la juventud, como si me restara un pequeño saldo de adolescencia que gastar, como si aún tuviera licencia para el desenfado y la irresponsabilidad y revivir el libertinaje seudo europeo al que estaba acostumbrando cuando vivía en Europa. Además, no luzco como un clásico hombre que acaba de cumplir 43. Todavia sigo escuchando con mucho entusiasmo mi canciones favoritas de los Duran Duran y Depeche Mode los cuales me pongo a bailar como un quinceañero sin haber bebido un solo trago de licor, encerrado en mi dormitorio. O simplemente procurando hacer una siestita luego del almuerzo escuchando algunas composiciones en "Allegro con spirito" de Vivaldi o Haydn. A menudo las chicas se sorprenden cuando les digo que tengo más de treinta. “¿Con esa cara?”, preguntan, asombradas, como si en mi rostro se hubieran quedado tatuada eternamente la cándida expresión de un chiquillo alocado que se fue a vivir a Europa por las únicas razones de pasárselas bien con su mejor y único amigo de la adolescencia. Ese detalle estético me parecería incluso ventajoso, si no fuese porque ejerzo el imán de la eterna juventud “espiritual” reflejada muchas veces en mis actitudes cotidianas y, ya saben, a veces tengo que infundir disciplina e irradiar respeto entre esta sociedad machista peruana y entre la gente muy arraigada a vivir desesperados que sólo han aprendido a vivir para trabajar y ser explotados como negros del Congo. Lamentablemente, eso no siempre sucede. De hecho, estoy harto de que cada vez que ingreso a algún lugar la gente me vea como un bicho extraño por mi forma de vestirme a lo quinceañero sobre todo en verano que hace tanto calor y no soporto los pantalones de vestir. ¡Ya basta! Estoy cansado de eso y de tener que dejarme lo poco de cabello que tengo largo para jugar con pericia a que cubra el espacio vacio de mi pelada con el único propósito de no parecer mayor y estar a la moda cuál EMO teenage. Para colmo, cuando la barba me crece rápidamente me pica y me crece mal, hirsuta, y canosa dejando despobladas zonas de la barbilla, con lo cual, en vez de parecer un madurito solterito codiciado, luzco como un descuidado lujurioso viejo mañoso. También estoy algo aburrido de que mis hermanas me sigan considerando un “niño Goyito” a mi edad. En serio ––y se lo digo desde aquí con todo mi cariño–– me parece que eso no contribuye mucho a la imagen de hombre maduro en busca de una novia simpática que quiera amarme de por vida con la cual quisiera proyectar una vida de matrimonio y mínimo tres hijas. Pero la pregunta central que este "nuevo" cumpleaños que he tenido hace poco como un tornado debastador a mi subscosciente, me obliga a hacerme a mí mismo en voz alta es: ok, mi estimado manganzón, a los 44, perdón quise decir a mis 43 años cuánto has aprendido de tus relaciones anteriores como para encarar el posible advenimiento de una esposa. Mi respuesta es simple: no sé si estoy listo y preparado para entablar una relación; además, cuándo uno puede decir que está listo y preparado para iniciar un noviazgo al estilo latino tercermundista. ¿Hay cursillos o talleres que te preparen? ¿Hay simulacros de examen de ingreso para estos casos? ¿Hay escuelas de entrenamiento? ¿No, verdad? La única preparación posible es la que uno mismo va desarrollando con el tiempo. Y en todos estos 42 años he pasado por tantas experiencias y he interpretado a tantos personajes que nunca dejo de sorprenderme de lo insondable que es el terreno sentimental. Como enamorado he sido de todo y no me cuesta reconocerlo. Vivido las más tediosas vicisitudes y los vericuecos más intrincados de la dicha y felicidad de alcoba. He sido un gran novio, pero también el más pátetico de los infortunados enamorados bajo el claro de luna. Un tipo dedicado a su relación, absolutamente detallista, comprometido, fiel, romántico hasta el anacronismo y ciegamente entregado. Pero también he sido un infiel, un desalmado, un patán, un hijoeputa. Y no me ha gustado serlo, pero una vez que te analizas en retrospectiva tienes que ir asimilando la porción de culpa que te corresponde. He sido un compañero ejemplar, pero también he sido un idiota. Me han roto el alma en trocitos de pena y he llorado como un hijo abandonado en la puerta de un convento de monjas en plena lluvia de otoño, pero también he roto un corazón alguna vez. Y es horrible. Es horrible decirle a alguien que ya no quieres estar con ella. Puede sonar estúpido, pero prefiero que terminen conmigo a terminar con alguien: me asalta una culpa inmisericorde por estar dañando a otro, por sentir que mi decisión influye directamente en su ánimo. Por ello a veces me ha costado mucho, incluso hasta dinero, porque se lo llevaron todo cuando convivieron conmigo, como si tuvieran derecho legal por la permanencia en mis habitáculos y relajantes aposentos de soltero. Cuando terminan contigo, qué diablos: te tienes que bancar la trsiteza y ajustar el pecho para no deprimirte, pero no importa: eres tú resolviendo los problemas contigo y con nadie más. En cambio, cuando finiquitas un lazo con alguien, y la ves llorar defraudada, no es sencillo soportar ese espectáculo de decaimiento. Ver cómo se derrumba un ser humano delante de ti, por algo que tú has dicho o has hecho, es francamente horroroso. He vivido esa escena varias veces: en el lugar de la víctima y del victimario. He sentido pena por otra persona y he sentido pena de que sientan pena por mí. Y aunque no me gustaría pasar nuevamente por ninguno de esos trances, todos ellos han sido necesarios, imprescindibles para ser quien soy ahora. Me han tenido que dejar y he tenido que dejar para curtir mi pellejo y aprender que el amor es siempre una incógnita y una paradoja: porque cuando amamos lo confundimos todo y perdemos los estribos y la razón. En el dolor, en cambio, hay un cúmulo de sabiduría. Cuando sufres y te ves obligado a improvisar una reacción emocional, aprendes un huevo de ti mismo. Pero, bueno, ya basta de desvaríos existencialistas, que voy a parecer un viejo. Y justo de eso trata mi auto analísis, de evitar mi vejez, y estaré, evidentemente, soltero aún mucho despúes. Hace ocho años, mi cumpleaños con novia lo festejé típicamente: acudí con ella y con tres parejas de amigos a una disco en la playa del sur, bebimos en abundancia y bailamos mucho hasta el amanecer y ––por más de que rogué que no lo hicieran–– padecí ese insoportable momento en que se acercan los mozos a la mesa y entonan el más impersonal y fingido Happy Birthday que se haya oído jamás. ¡Qué cagada de costumbre! Que me lo canten los amigos y la familia, bacán, pero que cinco atorrantes lorchos que nunca he visto en mi vida y que seguramente nunca volveré a ver se acerquen a mi mesa, me sonrían y ––haciendo sonar las cucharitas–– me deseen una felicidad de utilería: ¡¡no way!! Aquella vez lo toleré porque mi novia que era odontóloga lo propició, pero en el futuro me rehuso a ser parte de esa bobada. He sido un mozalbete alguna vez (cuando era científicamente muy joven) y, créanme, no he sentido el menor atisbo de afecto por las viejas, los niños y los jóvenes a los que les canté ese entonado pero hipócrita Happy Birthday. Soltero como estoy, los planes de celebración apuntan indefectiblemente hacia una juerga clandestina; alejados de la vorágine de la sociedad arribista, entre mi actual pareja y yo, sanamente viendo alguna película de culto, bebiendo algo sano y comiendo en abundancia lo que nos agrada lo sufiente un par de pizzas familiares para los dos solitos, relajados en mis aposentos cual Henry VIII. Así reclutando posteriormente al caer el sunset a un puñado de cómplices igual de solteros que yo, y seguramente nos juntaremos a seguir comiendo, libando de aguas espirituosas y luego a bailar con mucho entusiasmo música de los ochenta y otras tantas desconocidas. Atrás quedaron las dos únicas fiestas sorpresa que mis ex enamoradas organizaron en mi vida; atrás quedaron los regalos especiales, las tarjetas hechas a mano, las medallitas de oro con mi nombre inscrito en el dorso, los planes cursis para recibir el 12 los dos juntos a las 12. Este 14 cumplo 43. Algunos dicen que cronológicamente ya estoy Tío. Quizá sea cierto. Pero, franco, franco, no importa, adoro este envejecimiento en cámara lenta, esta pausada manera de ir separándome del jovencito que me niego a dejar de ser. ¡Qué viva yo! Cuatro veces.





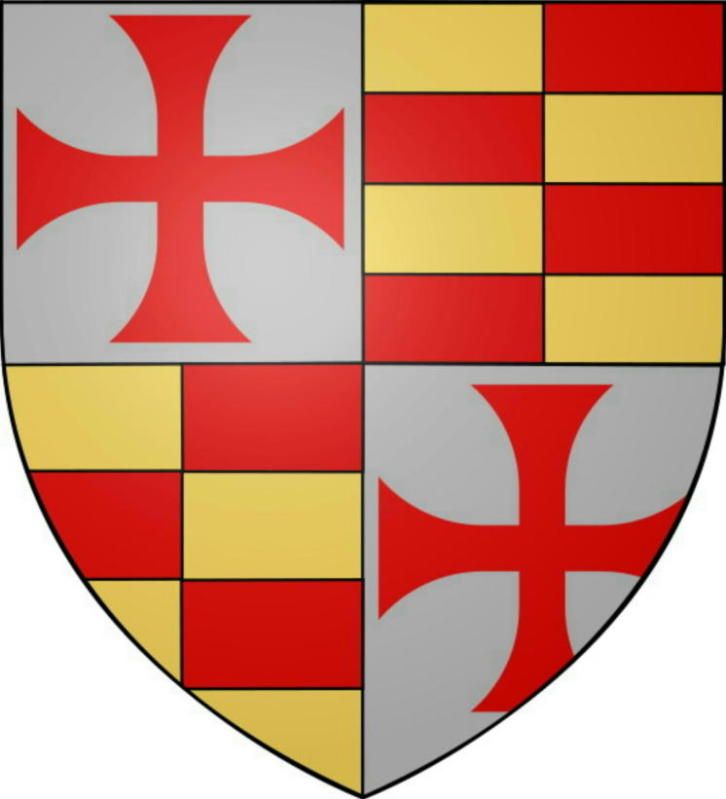
2 comentarios:
Aunque esta "diatriba" ya la lei anteriormente en unas de tus paginas, toman hoy especial actualidad al postearla para otro 14 de marzo. La silenciosa foto de los "muchachones", la clasica sala de tu jato y la otra foto de la fachada y su inolvidable jardin, fueron perfectamente escojidas para esta ocasion, en que ya no volveran las fiestas sorpresas ni los ochentas ni tantas, tantas cosas idas ya, pero siempre estara mi afecto, la estima y los gratos recuerdos que tengo de ti, te quiero un monton (fraternalmente porsupuesto)...El Cuyyyy.
Maese Cornelio, desde las tundras escandinavas le deseo una feliz prorroga de juventud hasta nuevo aviso. Y yo pensé que cumpliamos 45 este año! Pero bueno entonces que sea así, una cuenta regresiva a lo Benjamin Buttons aunque no seamos ningunos Bradpittos, que nadie nos quita lo bailao y la noche es joven. Cenobita borgesiano, cuánto chongo, cuántapasa, cuánta fruta vivida en ese su partenón moyopampino. Somos de lo que está hecha nuestra memoria y en esta hay muchos capítulos aun por escribir. Quizá con nuevos personajes y nuevas aventuras pero siempre recordando con nostalgia cult los protagonstas de la serie original ahora repartidos como mercenarios y cazafortunas en busca de arcas perdidas, murujachis y craneos de cristal. Pero ya lo dijo el viejo Harrison cuando su primera aventura con el látigo y el fedora:
"No son los años, sinó el kilometraje"
Aviaaanchi , Olmedito!!
Publicar un comentario