
Lo absurdo de lo cotidiano.
- "Lo último que queda" -
Hace tiempo en una playa del sur, me encontraba caminando por entre los restaurantes y por el calor, me dio sed y fuí a parar en el bar de uno de estos restaurantes. Estaba sentado en una mesa, rodeado de cuatro tipos medios entusiasmados por la cerveza helada que bebian para calmar la sed del calor, no los conocia muy bien, salvo a uno de ellos, y desde ahí uno de ellos que me conocía, me pasa la voz. Nos saludamos efusivamente y me invita a sentarme. Tras dudarlo un poco, acepto. No lo veo hace años y me apetece conversar con él, así que me agencio una silla y me hago un lugar entre los contertulios. Uno de ellos me sirve de inmediato una cerveza y yo interpreto ese gesto como una muestra de cordial bienvenida. Mientras chocamos nuestros vasos, siento que esos sujetos extraños me caen bien, porque me han recibido con buena onda. Quizá hasta haga buenas migas con algunos de ellos, pienso durante el largo sorbo inicial. La mesa está atestada de vasos, ceniceros colmados de colillas, dos jarras de cerveza y un pote de cancha salada. Son más de la una de la mañana. Luego de actualizar nuestras vidas, mi amigo y yo nos sumamos a la conversación grupal. Capto que están hablando de mujeres: sus esposas, sus novias actuales, sus ex enamoradas, las viejas conocidas, las nuevas anónimas, las meseras que atienden en el local, las chicas que van y vienen a nuestro costado. Aunque es una conversación llena de naderías machistas, me divierte. Es una noche de hombres, finalmente, y cuando los hombres se juntan se dedican buena parte del tiempo a hablar de mujeres. De repente, ingresa al bar una chica que impacta a todos. Parece salida de un póster, de un comercial de lencería, de un desfile de verano. Pelo suelto alaciado, blusa de verano, minifalda, tacos. Está muy guapa y avanza erguida; erguida y lenta como un ciervo desconfiado que sabe que acaba de pisar un territorio de bestias muertas de hambre. –Miren esa flaca, qué rica, anuncia uno de los chicos de la mesa, mientras engulle, con modales desprovistos de toda urbanidad, un puñado de cancha. Todos volteamos a mirar a la advenediza, que como una Diosa egregia camina entre las mesas, buscando un lugar donde situarse. Ahí está ella: flotando sobre la laja de este lugar mugriento, levitando en medio de los parroquianos, que la contemplamos boquiabiertos como si fuera la mismísima Virgen de la Anunciación (o como si fuera Tilsa Lozano en hilo dental, para hacer una analogía menos beata). Y aquí estamos nosotros: siguiéndola desde nuestras sillas, como esperando que algo de ella (un pelo, una uña, siquiera una callosidad) nos roce la piel; aguardando que su mano nos toque la cabeza y nos salve así de la mediocridad de ser unos ordinarios mortales. De pronto, la voz de uno de mis nuevos compañeros quiebra el precipitado silencio en que estábamos envueltos: –Sí, está bien rica, pero si vieran a su novio: es un imbécil –¿Ah, sí? No jodas, replica otro, como pidiendo más detalles –Sí, lo conozco del club. Es un huevonazo medio fumón que se computa la cagada porque tiene billete y maneja una cañaza. Dicen que le saca la vuelta cada vez que quiere, agrega presuroso el informante. –Puta, qué tal injusticia: esa mamita tan linda con un atorrante. Fijo que se la debe clavar bien, especula un tercero. –Bueno, pero si le gustan ese tipo de huevones debe ser una corcha, concluye mi amigo, que con esa acotación delata unos prejuicios retrasados que no le recordaba. –De hecho que es una corcha. Además, fíjense, no mira a nadie la pendeja. Se jura lo máximo. Seguro que para con puro mongo, observa, molesto, otro de los integrantes de este curioso clan. –Salud, propongo yo, como para devolver el gesto con el que me recibieron, pero sobre todo para cambiar de tema y dar por concluida tan sofocante e indiscriminada sesión de comentarios rastreros. Horas más tarde, de regreso a mi casa, en el asiento trasero de una combie destartalada, recuerdo ese pasaje de la charla con mi amigo y esos cuatro fulanos y caigo en la cuenta de lo patético del cuadro visto desde fuera: cinco hombres especulando sobre la vida ajena, chismeando como urracas viciosillas, basándose en trascendidos, llegando a conclusiones que quizá nada tengan que ver con la realidad. Según la gente de la mesa, la chica guapa del bar tenía un enamorado muy imbécil. Qué novedad. En esta ciudad –acaso en todas las ciudades del segundo y tercer mundo– todas las chicas guapas, vistas a través de los ojos sulfurosos de un puñado de mamarrachos infelices, siempre tendrán a un imbécil por novio. Y esta noche, qué duda cabe, estos tipos, que al inicio me simpatizaron tanto, acabaron actuando como unos infelices en pleno ataque de envidia. Lo que quiero decir es que cualquiera quisiera ser novio de una chica guapa y segura como la del bar, pero ante la imposibilidad de serlo, ante la amarga certeza de que ella no está disponible, y que hay alguien con quien le gusta caminar, bailar y fornicar; ante ese crudo escenario, el único consuelo que queda es el insulto gratuito, el rencoroso vilipendio extendido contra el sujeto afortunado que se la lleva todas las noches a la cama. Fomentar la idea de que ese chico equis es un imbécil (muy al margen de que lo sea o no) es una manera algo esquizofrénica de tranquilizarnos, de anestesiar el ego herido, de calmar el hígado revuelto. Muchas veces –casi siempre diría yo– los comentarios que hacemos respecto de terceras personas, en lo que al ámbito sentimental se refiere, nacen de un resentimiento alojado en la zona más negra de nosotros mismos. Es una situación triste y mediocre que se hace graciosa de puro repetitiva y cotidiana. Por eso, cuando pasa frente a ti una chica deslumbrante, nunca faltará el envidioso que suelte al aire la misma objeción cargada de mala onda: “pero si su enamorado es un cojudo”. El protestante con seguridad no conoce al enamorado de tan simpática criatura, pero para acarrear su frustración se siente éticamente obligado a disparar esa cobarde afirmación. Similar envidia se manifiesta en diversas circunstancias, buscando generar el descrédito de un tercero que, por ausente, termina pagando los platos rotos. Por ejemplo: si la chica que te gusta (y que no te corresponde) está ligando con un hombre mayor, cada vez que alguien te pregunte por ella dirás indefectiblemente: “está con un viejo de mierda, un cochambroso al que ya ni se le para”. Es probable que aquel hombre mayor sea en realidad una persona noble, esforzada y talentosa; es probable que le brinde a la chica toda la seguridad que a ti te falta; y es probable incluso que él goce de más erecciones diarias que tú. Sin embargo, todos esos detalles palidecen al lado de tus oscuras intenciones. Como él está en el lugar en el que a ti te gustaría estar, entonces le escupes, lo difamas, lo desprestigias. La misma clase de envidia primitiva sale a relucir cuando tu ex novia —la que te abandonó, que es preciosa y mucho menor que tú— se engancha con un muchacho de su edad, un chiquillo del Instituto o la universidad. Si ese es el caso, cada vez que tus amigos te pregunten por ella, tú les dirás muy resuelto y ganador: “he oído que se ha encaprichado con un chibolo inmaduro que corre tabla, uno de esos huevonazos sin futuro”. La artera piconería que te corroe no te dejará aceptar que quizá tu ex novia es feliz con ese joven vigoroso (más feliz de lo que era contigo), y que tal vez el huevonazo que no tiene ni puta idea de su futuro no sea él, sino tú. Como es lógico, tampoco aceptarás lo mucho que en el fondo te gustaría saber correr tabla. Por supuesto que esta envidia nos toma por víctimas a todos, hombres y mujeres. Y en ese trance las mujeres suelen ser más cínicas e implacables. He visto a más de una saludar con desbordante cariño a una supuesta amiga encontrada en la calle y luego –cuando la ‘amiga’ ya está lo suficientemente lejos como para no escucharla– lanzar contra ella las maldiciones más indecibles. Imagina esto: estás en la playa con un grupo mixto de amigos conversando sobre cualquier cosa. De repente, cerca de ustedes cruza una mujer escultural en bikini que se roba las miradas lascivas de los chicos y deja en incómoda posición a las chicas, muchas de ellas mantecosas, brazudas y llenas de estrías. Si eso ocurre, ten por seguro que cuando la mujer del bikini se haya alejado unos metros, alguna de las chicas del grupo murmurará: “qué bestia, qué operada está esa tía. ¿Le vieron las tetas? Pura silicona”. Ahí nomás, otra envidiosa reforzará el ataque unilateral diciendo: “así cualquiera se ve regia, pues, qué fácil”. A lo que una última rolliza apuntalará: “una que se mata en el gimnasio, mientras otras van y se meten aceite de avión en el poto; qué tal concha carajo”. Lo que me da risa de las mujeres (ok, de algunas mujeres) es cuando se esconden en parejas para despedazar a otras féminas. Eso es clásico, por ejemplo, en una reunión. De tanto en tanto ves parejas de chicas retirarse discretamente de la sala rumbo al baño y la cocina. Si las sigues y pegas el oído a la puerta (y acepto sin orgullo que lo he hecho), oirás cómo dinamitan las famas ajenas de una manera escalofriante. No solo critican vestidos, apariencias y looks, sino que además canjean información selecta sobre el pasado y la biografía de la muchacha a la que están destruyendo, y a la cual –desde luego– le pasarán franela un ratito más tarde. Alguien me dijo una vez –y vaya que tiene razón– que una casa es como un teatro, en donde la sala equivale al escenario y la cocina y el baño equivalen al backstage. Es decir, en la sala, sobre la alfombra y los sofás, la gente monta una actuación, mientras que los otros ambientes la gente se calatea y habla con franqueza. Pero la envidia no solo se activa ante la belleza que nos falta, sino básicamente ante la felicidad que no tenemos. Por ejemplo, esto también es típico: ves a una pareja de enamorados de lo más acaramelados en la vía pública y comentas la escena con absoluto resquemor: “mira ese par de tarados, qué huachafos, dándose besitos en una banca”. Lo que no dices es cuánto te gustaría estar allí, recibiendo esos mimos, sintiéndote importante y necesario para otra persona, dejando de ser, siquiera por un minuto, ese hombre tenso, angustiado e incapaz de emocionar que en el fondo eres. Algo raro hay en nuestra naturaleza que nos lleva a criticar al que la está pasando bien; a zancadillear al que ha logrado el equilibrio; a empujar al que, desafiante, se ha asomado al precipicio. Si vemos a un fortachón de la mano de una chica bonita e inteligente, decimos por lo bajo, entre dientes, que él seguramente se infla los músculos inyectándose esteroides todas las noches. Y si el fortachón usa camisetas apretadas, no perdemos la oportunidad de sugerir que alguna tendencia homosexual debe tener. “Así son, pues, debajo de todos esos bíceps y pectorales siempre hay una marica profunda”, sentenciaremos, celosos. Y si, por el contrario, vemos a esa misma chica caminando de la mano con un sujeto de aspecto sucio, o de rasgos cetrinos, de inmediato soltamos la teoría de que se trata de un pariente. “Ese feo debe ser su primo, ni cagando es su macho”, dirá más de uno, carcomido por el ardor del que no puede estar ahí. Recuerdo una escena de hace años, al lado de Maria Eddie, mi primera enamorada en serio. Ella trabajaba conmigo en el Hospital Cayetano Heredia y desde el inicio de nuestra relación yo debí acostumbrarme a que la miraran toda y silbaran los compañeros de su oficina o la piropearan los alumnos de la Cayetano. Aprendí a convivir con eso, porque si me hubiese puesto a pedirle cuentas a cada uno de los admiradores espontáneos que salían a su paso (desde albañiles hasta empleaditos de poca monta) habría protagonizado más de una escaramuza semanal. Yo jamás reaccionaba, porque "Eddy" odiaba a los tipos violentos. (Aunque la verdad –aquí, entre nos– era que tenía tan poca habilidad para el pugilato que prefería llevar la fiesta en paz y evitar salir abollado, con un pómulo partido o un diente roto). Una tarde, mientras caminábamos por la calle, vi un auto rojo lleno de chicos acercarse a nosotros raudamente. Yo tomé a Eddy de la mano con fuerza, como marcando terreno. Al pasar a nuestro costado el conductor del auto bajó la velocidad y uno de los tripulantes sacó la cabeza por la ventana y escupió una frase que nunca olvidaré: “Déjala ir, cachudo” Si digo que me quedé frío, miento. Me quedé congelado Lo peor fue que el grito inesperado dio pie a un inmediato concierto de carcajadas: me refiero a las carcajadas del resto de idiotas que iba en el auto aplaudiendo la gracia, pero también a las carcajadas de Eddy, que celebró –para mi gusto con preocupante animosidad– la broma de mal gusto de la que yo acababa de ser objeto. En cuestión de segundos me puse rojo de la ira y me enfurecí, mientras el auto desaparecía en una esquina. La inseguridad de esos años me hacía pensar que lo que esos chiquillos miserables querían decir era que yo no merecía estar con la bonita Eddy, porque ella era mucho lote para mí, o como suele decirse, mucha lata para tan poco atún, mucho mueble para mi sala, mucha arena para mi volquete, mucha tumba para mi muerto. Ergo, si yo no estaba a su altura, si yo no la merecía, tarde o temprano ella me engañaría con otro. Fue ese razonamiento idiota lo que me paralizó. Yo debí reaccionar con velocidad y aplomo, pero no pude. Al final, molestarme con Eddy fue una manera indirecta de darles la razón a esos cabrones, de permitir que se salieran con la suya. A la gente le encanta hablar del resto. Como se aburren muy rápido de ellos mismos, prefieren invertir el tiempo de conversación pontificando y exagerando la existencia de los demás, dando vida a un retorcido teléfono malogrado que solo produce malos entendidos. Por ejemplo, imagina que una noche oyes por fuentes de segunda mano que Jaime, un conocido tuyo, anda en crisis con su novia, porque, al parecer, él estuvo tomando clandestinamente unas pastillas antidepresivas que afectaron brevemente su rendimiento sexual. Escuchas esa información incompleta, te fías de ella inescrupulosamente y estableces arbitrarias e injustas conjeturas. La siguiente vez que alguien, en otro círculo social, te pregunte qué es de la vida de Jaime, tú –manipulando groseramente los pocos datos a los que tuviste acceso– te despacharás sin misericordia. Pondrás cara mortificada y dirás que Jaime sufre de impotencia crónica, que su próstata presenta trastornos que le impiden completar una erección, y que eso ha obligado a su novia a abandonarlo para siempre. Lo más probable es que en ese mismo instante, mientras tú lo haces puré, Jaime ya haya normalizado la relación con su enamorada y esté en plena faena amatoria. Pero, claro, esas contingencias pasan a segundo plano: lo que importa es que tú seas el centro de la atracción, el ‘showman’ que se llena la boca con los chismes más calentitos. La envidia de la gente nunca debería disuadirnos de buscar la felicidad tal cual la imaginamos. Siempre habrá algún medroso dispuesto a tumbarte, a pasar por encima de ti, a lanzar cuchillos a tus espaldas y a sembrar minas antipersonales en el camino por el que avanzas. Siempre habrá algún cabrón que, incómodo con tu momento de felicidad, intentará borronearlo. Pero que no te dé pánico: que te dé risa. Porque tu sonrisa más auténtica lo liquidará inapelablemente.
(Versión copiada de la Original)
-Dave-



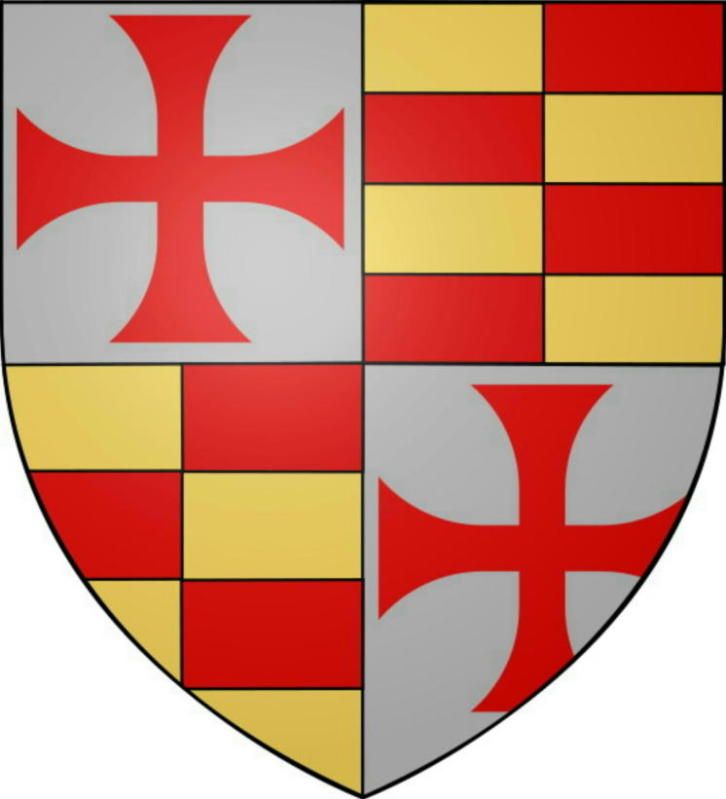
2 comentarios:
Loco, leí tu post con mucho interés, sintiendome totalmente identificado con las cosas que allí se decian, recordé que en más de una ocasión he escuchado a algún amigo hablar pestes de una chica por el simple hecho que sabian que NUNCA lograrian algo con ella..
- Oe y esa flaquita, que rica que está no?
- Es una ruca esa wona, se acuesta con todo el mundo
- Claro, claro, menos contigo..
¿Quien no se ha envuelto en una conversación de este tipo alguna vez?
buena, buena charrito. Uno de las mejores relatos que te he leido.
Publicar un comentario